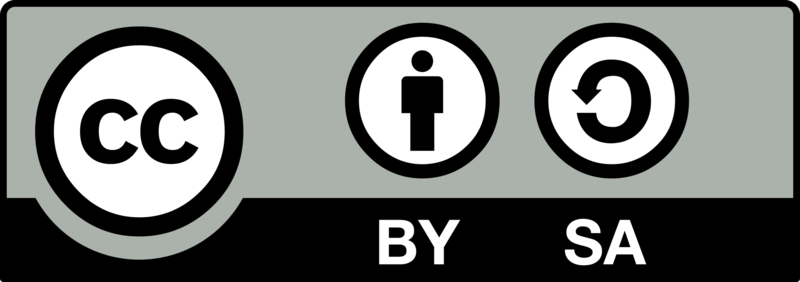El otro día, un hombre se acercó a mí y me habló de su único y verdadero dios. Le dije que no había un único dios verdadero, pues todos los dioses eran verdaderos si se creía en ellos. Y si efectivamente había un único y verdadero dios, debía ser su creencia la que lo hacía así, y enmarcaba a los demás como hadas y demonios. Pero en realidad, los dioses no eran diferentes de los demonios o las hadas, pues todos eran criaturas creadas por nuestras mentes, simplemente bajo títulos diferentes.
Le dije que si tenía que adorar, que al menos fuera como los Daevitas, que ofrecían adoración a cambio del servicio de los dioses. Y que si adorara sólo porque eran dioses, sería realmente una tontería por su parte, ya que su poder no provenía de ninguna otra fuente más que de nosotros. Es en nosotros mismos en quienes debemos creer.
El hombre se enfureció, me acusó de blasfemia y afirmó que su dios me condenaría al inframundo. Pero no son los dioses los que nos condenan; somos nosotros los que hacemos y condenamos a los dioses.
Desde entonces me he dado cuenta de que muchos desconocían la naturaleza de los dioses, de las criaturas diabólicas, parasitarias y patéticas que son. Sólo se aferran a nosotros porque somos hijos de los Dos Dragones, y en efecto albergamos un gran poder y potencial. Como erudito del Clan Xia, es mi deber impartir ese conocimiento y dar a conocer la verdad de los dioses. Por lo tanto, ofreceré un cuento con moraleja, y espero que se pueda arrojar algo de luz a través del acto. Después de todo, muchos encontrarían las historias más convincentes que meros argumentos.
Hace mucho tiempo, en un lugar perdido en el tiempo, vivía un rey que gobernaba su reino con clemencia. Su tierra no era de las más extensas, pero sus suelos eran fértiles y su cosecha abundante. Los ríos fluían de forma constante y estable a través de los campos, nunca en exceso para crear inundaciones ni en escasez para provocar sequías. En las aldeas, la gente vivía en paz y armonía, los jóvenes y los ancianos estaban bien atendidos. Las ciudades también eran prósperas, con un gran volumen de negocios y arte.
En la capital, donde se encontraba el palacio del Rey, se reunían mercaderes de tierras lejanas tras largos viajes, vendiendo artefactos exóticos e intercambiando historias espeluznantes. Y en el palacio, Cuatro Señores servían en la corte del Rey, cada uno con conocimientos y experiencia en sus propios campos de gobierno. El reino apenas conocía la guerra, pues no había otros reinos a su alrededor, pero aun así se mantenía un ejército, honorables guerreros que patrullaban la seguridad no sólo de la realeza, sino también de los ciudadanos normales.
En verdad, lo único extraño del reino era que su gente no adoraba a ningún dios ni suplicaba a ningún demonio. Respetaban al Rey y adoraban a la reina, pero nada más. Ni siquiera los cuentos de los mercaderes, todas esas historias sobre seres poderosos y fuerzas divinas de otras tierras cambiaron esto; el concepto de religión era simplemente ajeno a ellos. Y curiosamente, ningún demonio o dios se había interesado por el reino.
Pero esto no duró. Fue una noche en la que las estrellas colgaban en lo alto y la luna se oscurecía, que la reina dio a luz a un príncipe, un heredero al trono. Sin embargo, al Rey sólo le asaltó el dolor, pues la reina dio su vida por su hijo. Durante cien días, el rey se afligió y dejó al príncipe en manos de los sirvientes y la responsabilidad del reino en manos de los Señores. Volvió como un hombre apenado, pálido y demacrado, cargado de remordimientos. Ya no se relacionaba con su pueblo, pues sus pensamientos se centraban a menudo en su esposa, que ahora yacía fría bajo tierra. El reino era próspero, pero ya no era lo que solía ser. La gente evitaba el palacio y susurraba palabras poco amables sobre la realeza.
Pero en el primer cumpleaños del príncipe, una persona entró en la fiesta organizada apresuradamente. Los guerreros no lograron detenerle y los sirvientes se limitaron a dar un suspiro ante su presencia. Se trataba de un individuo de extraña belleza, que vestía una túnica de seda negra, de pie y con la cabeza en alto. Entró en la corte y acusó al Rey de descuidar a su pueblo. Los Cuatro Señores se presentaron y discutieron, pero cada uno fue derrotado en su respectivo campo, sus palabras palidecieron. Fue entonces cuando el Rey lanzó otra mirada al extraño, y preguntó por su forma de resolver el problema.
Así que el ser se acercó al Rey, pero en lugar de ofrecerle sugerencias para gobernar, le susurró al oído que había formas de traer de vuelta a la reina. En voz baja, le explicó que tanto los dioses como los demonios tenían poderes de resurrección, pero que estaban lejos de ser dignos de confianza, y a menudo tomaban más de lo que daban. En cambio, el Rey podía convertirse en un dios, ya que seguramente su propio juicio era de confianza.
Los ojos del Rey se iluminaron. Se levantó y anunció que se trataba de un individuo verdaderamente sabio y excepcional, que había demostrado ser mejor que incluso los Cuatro Señores. Nombró a la persona el Embajador, que serviría de puente entre la corte y el pueblo. La fiesta terminó, y la celebración para el príncipe fue descuidada por la noticia. Esa noche, el Rey y el Embajador discutieron y planearon bajo la tenue luz de la luna, hasta que las estrellas colgaron en lo alto y la luna ya no estaba presente.
Y un Embajador para el pueblo era en verdad. Cada día, el Embajador caminaba entre los grandes campos o por las bellas calles, difundiendo las buenas palabras del Rey. Su voz era cautivadora, sus modales perfectos y su sonrisa maravillosa. Las palabras que salían de su boca no sólo eran convincentes, sino también seductoras. En todas partes, la gente se detenía a charlar y a escuchar sus historias. Y cada noche, el Embajador regresaba a palacio e informaba al Rey de lo que había visto y oído.
Lo que hizo el Embajador fue poco al principio, sólo intentos de reconstruir el respeto por el Rey; pero con el paso del tiempo, se crearon leyendas y epopeyas, pintando al Rey como un gran héroe. Las antaño áridas montañas de la frontera del reino se habían convertido en una malvada guarida de monstruos, a la que el Rey había llevado a su valiente ejército a destruir de una vez por todas. El vasto océano era ahora un palacio sagrado de prueba y juicio, donde el Rey se sumergió y recuperó una corona celestial y grandes tesoros. Y entre los mercaderes extranjeros, caminaban ahora santos virtuosos, que venían con regalos mágicos a alabar el legítimo reinado del Rey.
Y milagrosamente, a medida que se contaban y creían los relatos, las cosas cambiaron en consecuencia. La forma macilenta del Rey era ahora saludable y musculosa, sus vestimentas estaban hechas de pieles de grandes y temibles bestias, y su pueblo lo aclamaba sin cesar como su heroico gobernante. Y mientras se sentaba con el Embajador bajo las noches sin luna, escuchando sus propias grandes hazañas que nunca realizó, sus penas se desvanecían, olvidadas, reemplazadas con alegría y ambición.
El palacio se expandía y crecía constantemente, alcanzando las nubes y brillando con oro y marfil. Incluso la tierra parecía cada día más y más mágica, con manantiales curativos escondidos en los valles y animales fantásticos recorriendo los bosques.
Pero era sólo el primer paso. El Embajador ya no se paseaba entre la gente para charlar en pequeñas cabañas y junto a las hogueras; en cambio, los habitantes del reino acudían al Embajador gustosamente. Salían de sus casas y se reunían primero en plazas, y luego en grandes salones, que pronto se convirtieron en templos e iglesias. Los relatos que el Embajador tejía pasaron de ser leyendas a mitos y, finalmente, a lo que su pueblo creía que era la verdad. El Rey fue elegido primero por un dios, luego él era un semidiós, y finalmente se convirtió en un dios. El príncipe no fue dejado de lado, ya que tenía la sangre del dios en él. Incluso los Cuatro Señores eran ahora conocidos por poseer un gran poder, y ellos mismos eran dioses menores.
Se erigieron monumentos y obeliscos, en el centro de cada ciudad e incluso salpicaron las montañas y los campos. Se cantaban oraciones para el Rey y su corte, que resonaban en grandes cámaras pintadas con increíbles murales. Pronto se celebraron festivales en los que la gente llevaba máscaras y vitoreaba y celebraba la gloria del Rey, desde el atardecer hasta el amanecer, mientras las estrellas recorrían el cielo. Y en el alto palacio, en su lujoso trono, el Rey también celebraba con el Príncipe y los Señores. El Embajador estaba a su lado, con sus largas túnicas negras que llegaban hasta el suelo de mármol, arrogante y hermoso como siempre. Y en el fondo del castillo, el cuerpo de la reina yacía frío en una tumba olvidada, hundiéndose más en el suelo.
En efecto, el Rey era, en ese momento, ya semejante a un dios. Cuando se anunciaron sus colores favoritos, todo el reino se cubrió con ellos y nada más. Cuando el Embajador afirmó que los ojos del Rey alcanzaban cada parte de su tierra, todo el reino se plegó en una enorme ciudad. El sol ya no existía, pues el Rey prefería las noches estrelladas; la ciudad ahora flotaba en el espacio celestial, pues un reino de un dios no debería estar en suelo mortal. Se descartaron todos los trabajos y profesiones, pues una fiesta interminable era más placentera; todos debían llevar máscaras en todo momento, pues el Rey odiaba ver rostros menos hermosos que el del Embajador. Aun así, el Reino prosperó, como era el deseo del Rey.
Sin embargo, seguía sin ser un dios; había una delgada línea que no lograba cruzar, incluso con toda la fe y las creencias de su pueblo. Volvió a discutir con el Embajador, esta vez durante días, pues ya no había métodos para determinar el paso del tiempo. Con el sol y la luna ausentes, sólo las estrellas brillaban y parpadeaban sin cesar. Y cuando el Embajador salió del palacio, ordenó que se hicieran sacrificios. Y según los deseos del Rey, su pueblo se alegró y obedeció.
En la gran ciudad del gran reino, sólo se oyeron risas. Y cuando el Embajador regresó, su fina túnica de seda estaba teñida de rojo. Todos habían derramado su sangre, y los ríos mágicos de la ciudad ya no estaban limpios, sino que fluían con la esencia vital de los habitantes de la ciudad. Cuando el Embajador atravesó la corte, los Cuatro Señores se acercaron y donaron su parte.
El Rey los esperaba en su trono, el Príncipe estaba cerca. Había resultado ser un buen joven, que compartía la elegancia y la belleza de su madre; pero una máscara cubría ahora su rostro, pues no era rival para el Embajador.
Cuando el Embajador llegó y le presentó una daga, el Rey supo que había que hacer un sacrificio más. Se levantó y observó con calma cómo el grito del príncipe era cortado por la cuchilla en su garganta. Después de todo, un dios no necesitaba herederos.
Y así fue. El Rey sintió un gran poder, mayor del que nunca había tenido; y en ese momento, era realmente un dios. Los Cuatro Señores aplaudieron la ascensión de su Rey, y la gente fuera del palacio, que acababa de sangrar por el Rey, también lo sintió. Se organizó una gran fiesta, y el jolgorio se extendió por toda la ciudad. El Rey rió al ver esto, mientras el Embajador estaba a su lado y el cuerpo frío de su esposa se hundía más; después de todo, ¿qué era una vida mortal para un dios vivo?
Mientras el príncipe se desangraba, el Embajador susurró dulcemente al oído del Rey. Condujo al Rey hacia arriba, subiendo a partes del palacio que ni siquiera sabía que existían. Subieron en espiral por una torre y el Rey pudo oír a su gente, los vítores de sus seguidores cada vez más fuertes. Pero cuando llegó a la cima y mientras las estrellas negras brillaban sobre él, fue recibido con una soga.
El Rey se volvió hacia el Embajador, confundido, pero éste sólo sonrió y le contestó que ése era el paso final. Al fin y al cabo, ¿qué dios moraría en un cuerpo mortal de debilidad? Un sacrificio final, para poder hacer un dios.
El Rey estaba conmocionado y se negó a someterse. Sin embargo, el Embajador, caminando alto y orgulloso, agarró al Rey y lo arrastró hacia su muerte. El Rey encontró todo su poder divino inútil de alguna manera contra éste, incluso su fuerza ganada en los relatos heroicos fue ineficaz. Luchó, pero el agarre del Embajador era fuerte, y se encontró tan indefenso y débil como el hombre que había empezado. Gritó y se encomendó a su gente, pero la única respuesta fueron vítores y risas, como si estuviera en un escenario y el pueblo fuera mero público.
Nadie estaba allí para ayudarlo, y de hecho, nadie lo haría, porque su fin se contaba en cada historia que el Embajador difundía, secreta sólo para el Rey. Incluso el príncipe lo había oído, sólo que pensaba que heredaría el trono tras la muerte de su padre. Y a lo largo de los años, el pueblo creyó en ello, creyó que así era como su Rey iba a convertirse en un dios, y se hizo realidad.
Mientras su cuello se estrangulaba contra la cuerda y su aliento se agotaba, finalmente se convirtió en lo que el Embajador había hecho que fuera. Un dios, pero impotente en su propio reino, contra una simple soga.
Durante tres días el Rey fue ahorcado. Su sangre descendió desde el alto palacio y se filtró en cada centímetro de la ciudad. Durante tres días luchó y se retorció y se negó a morir, pero todos los sonidos que emitió fueron ahogados por las risas del Embajador y los aplausos de su propio pueblo. Durante tres días su cuerpo se fue enfriando más y más, hasta que estuvo tan muerto como la reina en las profundidades del castillo; hasta que no fue más que una cáscara vacía, un agujero de su ser anterior.
Al cuarto día, la cuerda se rompió y la cáscara del cuerpo del Rey cayó al suelo. Con la cuerda aún alrededor del cuello, el nuevo dios se levantó, tropezando y siguiendo al Embajador hasta su corte. Allí el Embajador sentó a su Rey y Dios en su trono, ahora lleno de púas para que su cuerpo vacío no resbalara y cayera, para que se sentara allí para siempre.
La Ciudad se regocijó una vez más, esta vez sin fin, mientras los Cuatro Señores se arrodillaban, y el Embajador se mantenía tan hermoso y orgulloso como siempre junto al Rey Ahorcado.
Hasta el día de hoy, la Ciudad, o Alagadda, como se la llama, sigue flotando en su propio reino retorcido, acechando a los que se tropiezan con ella. Por ello, insto a mis lectores a que desconfíen de los dioses y de lo que puedan ofrecer.